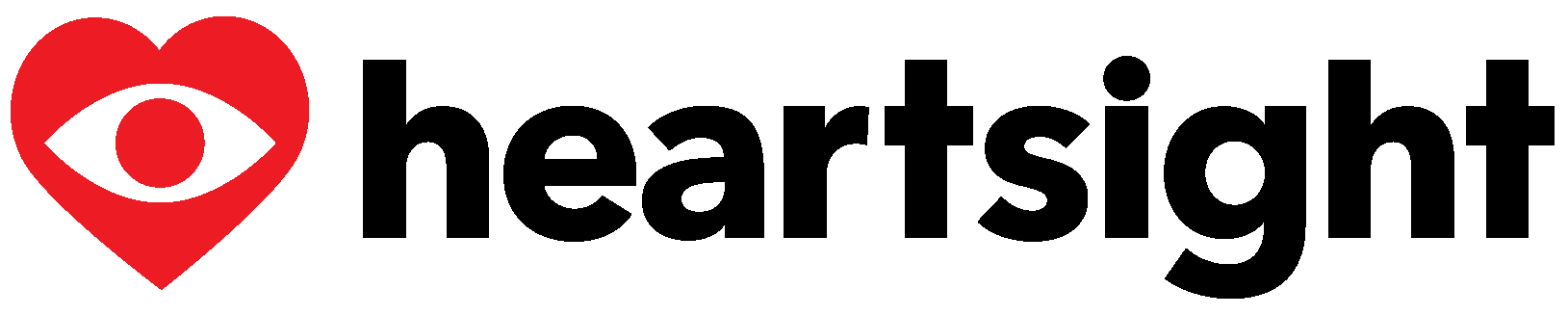Principales conclusiones
-
- Ser testigo de una parada cardiaca, especialmente en un niño, deja secuelas emocionales duraderas y puede condicionar profundamente la perspectiva de las personas implicadas.
- El duelo es personal y puede tensar las relaciones familiares, sobre todo cuando los padres viven el duelo de forma diferente. Esto añade retos para los hermanos supervivientes. Los padres deben dar prioridad a las necesidades emocionales de sus hijos, dejar de lado los conflictos y proporcionar un hogar estable y comprensivo.
- Los sentimientos de culpa y autocrítica son habituales entre los familiares tras una parada cardiaca, pero es crucial centrarse en las medidas adoptadas y no en el resultado.
- La visión de túnel, la congelación, la reconsideración de las acciones y la percepción distorsionada del tiempo son respuestas fisiológicas comunes a acontecimientos de gran estrés como la parada cardiaca.
- Un apoyo genuino y significativo, como el asesoramiento o los amigos compasivos, puede ayudar significativamente a los niños supervivientes a afrontar la pérdida. Un consejero que conecte bien con el niño es especialmente impactante.
¿Cómo puedo afrontar el hecho de presenciar la parada cardiaca de mi hijo?
Presenciar la parada cardiaca de un niño es una experiencia emocionalmente devastadora que cambia la vida. Para las familias, supone una abrumadora mezcla de dolor, culpa y preguntas sin respuesta. Esta narración explora el profundo impacto que este tipo de sucesos tiene en los miembros de la familia, compartiendo reflexiones sobre el viaje de nuestra familia a través de la pérdida. Al reflexionar sobre estas experiencias, pretendemos arrojar luz sobre las realidades emocionales de la parada cardiaca pediátrica y proporcionar comprensión y apoyo a otras personas que se enfrentan a retos similares.
Perspectiva de los padres: Hace poco tuve una conversación pendiente con mi hijo menor sobre la noche en que su hermano mayor murió de un paro cardíaco hace más de una década. Durante todo este tiempo habíamos evitado hablar de los detalles de aquella noche traumática. Aquella noche estuvo cargada de dolor, rabia, culpa y caos. Mi marido y yo procesamos la pérdida de forma muy distinta, lo que tensó nuestra dinámica familiar. También siento una inmensa vergüenza por la discusión sobre matemáticas que tuve con mi hijo antes de que se fuera de casa aquella trágica noche.
Cuando le pregunté cómo recordaba aquella noche, la describió como "lo peor de mi vida". Luego bajó la mirada y añadió suavemente, "Fue una mierda". Al principio, dijo que deseaba no haber estado allí. Pero luego hizo una pausa y compartió que, a pesar del dolor, ahora está agradecido de haber estado presente durante esos momentos finales. Ser testigo de los incansables esfuerzos del equipo médico por salvar a su hermano le causó una profunda impresión. Admiró su dedicación y expresó su respeto de por vida por la policía, los bomberos y el equipo de servicios médicos de emergencia que trabajaron tan duramente aquella noche. A pesar de lo duro que fue verlo, tuvo la sensación de estar realmente al lado de su hermano en sus últimos momentos.
Mi hijo también reflexionó sobre los retos a los que se enfrentó después. En los meses y años siguientes a la muerte de mi hijo, sintió una inmensa presión para estar a la altura del legado de su hermano. Sentía que la gente le trataba de forma diferente. Apreciaba a los que eran honestos y sinceros, pero le molestaba que le etiquetaran como "el chico cuyo hermano murió".
El apoyo más significativo para él vino de un consejero escolar que, en su opinión, "comprendía de verdad" por lo que estaba pasando, y de amigos que le proporcionaron una sensación de normalidad. Subrayó la importancia de que los niños tengan a alguien de confianza con quien hablar, especialmente un orientador que pueda conectar realmente con ellos.
Lo más difícil para él no fue sólo perder a su hermano, sino afrontar esa pérdida en un hogar lleno de conflictos. La tensión en mi matrimonio añadió otra capa de dificultad, y él sintió el peso de vivir en un ambiente tóxico. Subrayó lo crucial que es que los padres dejen a un lado sus diferencias y den prioridad a las necesidades emocionales de sus hijos supervivientes en esos momentos.
A pesar del trauma de presenciar el fracaso de la reanimación de mi hijo, se alegró de haber estado en urgencias aquella noche. Dijo que estar allí durante la reanimación de mi hijo le hizo apreciar la vida, la fuerza, el profundo amor de un hermano y la humanidad de quienes intentaban ayudar.
Después de nuestra discusión, reflexioné sobre cómo el hecho de estar presentes en un momento tan estresante nos deja con tantas preguntas y sentimientos de ser incapaces de procesar todo lo que está sucediendo. Obtengamos algunas respuestas y la comprensión de algunos de esos sentimientos y pensamientos que puedes haber experimentado en los primeros momentos de presenciarlo.
¿Por qué no noté ni oí nada a mi alrededor?
Durante la situación de gran estrés que supone presenciar una parada cardiaca infantil, el cerebro da prioridad a la supervivencia, reduciendo su atención. Este fenómeno, denominado visión de túnelpuede limitar su conciencia del entorno. Es posible que sólo recuerde acciones concretas -llamar al 911, observar o intentar la reanimación cardiopulmonar- mientras que todo lo demás le parece borroso. La visión de túnel va acompañada de audición selectiva, visión borrosa o incluso distorsiones sensoriales temporales. Estas respuestas fisiológicas a la adrenalina y el estrés son totalmente normales.
¿Por qué me paralicé mientras otros actuaban? ¿O por qué otros se congelaron mientras yo actuaba?
La reacción del cerebro al presenciar un suceso traumático, como el desmayo de un niño, varía mucho de una persona a otra. Algunas personas responden instintivamente pidiendo ayuda o iniciando la reanimación cardiopulmonar, mientras que otras pueden quedarse paralizadas, incapaces de actuar inmediatamente. La congelación es una respuesta natural provocada por el cerebro, que intenta procesar una situación abrumadora.
A menudo, los transeúntes congelados se vuelven activos una vez que reciben instrucciones claras o ven que otros intervienen. Este cambio se produce porque la participación de otras personas puede crear una sensación de seguridad y dirección. Recuerde que la paralización no refleja fracaso, sino que es una reacción humana al estrés extremo.
¿Por qué no sobrevivieron? ¿Fue culpa mía?
Después de presenciar la parada cardiaca de un niño, es habitual que surjan sentimientos de culpa, pero es fundamental comprender que los resultados rara vez vienen determinados únicamente por las acciones de los familiares o los espectadores. Las paradas cardiacas pediátricas pueden deberse a enfermedades subyacentes, anomalías congénitas o acontecimientos que nadie podría haber previsto o evitado.
Si actuó -llamando al 911, iniciando la reanimación cardiopulmonar o pidiendo ayuda- dio al niño la mejor oportunidad posible de sobrevivir. Es importante centrarse en lo que hizo y no en lo que desearías haber hecho. La supervivencia depende a menudo de factores que escapan a su control, y el éxito debe medirse por el esfuerzo realizado para dar al niño una segunda oportunidad y por el amor que rodea a ese niño.
¿Por qué dudé de mí mismo o de mis acciones?
La conmoción y la urgencia de una parada cardiaca pueden abrumar a cualquiera, incluso a quienes han recibido formación en reanimación cardiopulmonar o primeros auxilios. Cuestionarse sus acciones en una crisis de este tipo es una reacción natural al estrés y la incertidumbre. Reflexionar sobre lo que podría haber hecho de otra manera no significa que haya fracasado, sino que es una parte normal del procesamiento del suceso. Incluso los profesionales sanitarios con experiencia suelen tener estos pensamientos y sentimientos.
En lugar de cuestionar tus instintos o tus acciones, recuérdate que actuaste en una situación difícil, emocional y caótica.
¿Por qué miraban los transeúntes? ¿Por qué grabaron vídeos? ¿Por qué no hicieron lo que yo esperaba?
En lugares públicos, la gente puede parecer que "se queda mirando" o que graba el suceso con sus teléfonos. Aunque esto puede parecer cruel, a menudo se debe a la conmoción o la incredulidad. La grabación puede crear una sensación de distanciamiento, ayudando a los espectadores a afrontar la realidad de lo que están presenciando. También ayuda a crear un registro que puede ayudar a revisar los acontecimientos, determinar los plazos y encontrar formas de mejorar los sistemas de primera respuesta.
También es importante tener en cuenta que las personas pueden no intervenir porque no saben cómo ayudar o tienen miedo de hacer lo incorrecto. Educar a las comunidades en el uso de la RCP pediátrica y el DEA puede animar a más personas a actuar en el futuro.
¿Por qué ha pasado el tiempo tan rápido, pero no lo suficiente?
Durante una parada cardiaca, la percepción del tiempo puede distorsionarse. El estrés y la adrenalina aumentan la concentración en las acciones inmediatas, haciendo que los segundos parezcan minutos o viceversa. Esto puede dar lugar a recuerdos fragmentados del suceso o a dificultades para recordar su secuencia exacta.
Esta experiencia de distorsión del tiempo es típica durante acontecimientos traumáticos y no significa que no actuaras adecuadamente.
¿Por qué estaba dolorido y cansado al día siguiente?
Si realizó compresiones torácicas o ayudó a trasladar al niño, es probable que su cuerpo experimentara un esfuerzo físico considerable. La hormona adrenalina aumenta la fuerza muscular y la resistencia durante las emergencias, enmascarando temporalmente el dolor. Una vez que la adrenalina desaparece, puede notar dolor en la espalda, los hombros, las muñecas u otras zonas.
Se trata de una respuesta fisiológica normal, muy parecida al dolor posterior al ejercicio. Es un recordatorio del increíble esfuerzo que has hecho para intentar salvar una vida.
¿Qué hacían los paramédicos y por qué?
Cuando los sanitarios llegan a una parada cardiaca, sus actuaciones se centran en restablecer la circulación y la respiración del niño. He aquí un resumen de lo que pueden haber visto:
-
- RCP y ventilación: Compresiones de alta calidad y suministro de oxígeno para mantener el flujo sanguíneo y la oxigenación.
- Desfibrilación: Uso de un DEA o monitor cardiaco para analizar los ritmos cardiacos y administrar descargas en caso necesario.
- Gestión de las vías respiratorias: Pueden utilizar dispositivos avanzados para asegurar la vía aérea y garantizar una ventilación eficaz.
- Medicamentos y acceso IV/IO: Administración de fármacos como la epinefrina para ayudar al corazón y establecer el acceso a líquidos o medicamentos.
- Transporte al hospital: Tras estabilizar al niño en la medida de lo posible, los paramédicos lo trasladan para que reciba cuidados avanzados.
En algunos casos, a pesar de los esfuerzos de todos, el resultado puede no cambiar y el niño no será reanimado. Su trabajo es testimonio de su compromiso por dar a cada niño la mejor oportunidad posible de sobrevivir.
Reflexiones finales
Ser testigo de una parada cardiaca pediátrica es una experiencia profundamente traumática. Los sentimientos de confusión, culpa y agotamiento físico son normales, pero es importante reconocer los esfuerzos realizados para ayudar o el honor de haber estado al lado de esa persona o niño mientras moría. Al estar presente, llamar al 911, realizar la RCP o buscar ayuda, le dio a un niño una oportunidad de luchar y estuvo a su lado de la mejor manera posible.
También es importante recordar que no está solo: muchas familias experimentan emociones similares después de estos acontecimientos. Si estos sentimientos persisten, considere la posibilidad de acudir a grupos de apoyo o consejeros con experiencia en duelo y trauma. Sus acciones importan, aunque el resultado no sea el esperado.
Fuentes
Compton, S., Grace, H., Madgy, A., & Swor, R. A. (2009). Post-traumatic stress disorder symptomology associated with witnessing unsuccessful out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. Academic Emergency Medicine, 16(3), 226-229. https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2008.00336.x
Skora, J., y Riegel, B. (2001). Thoughts, feelings, and motivations of bystanders who attempt to resuscitate a stranger: a pilot study. Revista Americana de Cuidados Críticos, 10(6), 408-416.
Gracias a nuestros colaboradores
Kim Ruether y Paul Snobelen
Agradecemos sus comentarios
Por favor, deje sus comentarios sobre el contenido de este artículo. ¿Le ha resultado útil? ¿Qué cambiaría o qué le gustaría que cambiara?
Vistas: 55